UNICORNIO: Plumas noveles
Meryvid Pérez y Joaquín de la Rosa, presentan una muestra de su trabajo: Dos cuentos que abordan de diferente manera el abuso infantilSUMAS Y JABONES
Meryvid Pérez
Doña Jacinta sabe hacer muchas cosas: corta leña, arranca hierba mala, arma compostas y mata cerdos. Ellos intentan defenderse, pero doña Jacinta les amarra las patas y clava un punzón en sus pechos. Todo ocurre tan rápido que de un momento a otro los chillidos se transforman en silencio.
Nos mudamos a este pueblo por el trabajo de mamá. Ella, junto con otros maestros, enseña a los niños a sumar y leer. A mamá y a mí nos agrada vivir aquí porque no hay tanto ruido como en la ciudad y porque los animales caminan felices por la calle.
Cuando llegamos no sabíamos dónde comprar carne, pero después de preguntar, la gente nos envió con don Bery. Él tiene la única carnicería del pueblo, y su esposa, doña Jacinta, hace las tortillas más ricas que alguien pueda probar. Doña Jacinta es mi nana, vive al ladito de la casa que mamá y yo rentamos.
Además de vender tortillas, doña Jacinta borda con los hilos que guarda en su canasta de palmera. Yo miro atenta cómo los colores traspasan las telas y se deslizan hasta ser puntos fijos. Me gusta cómo uno a uno se vuelven decenas de puntos que al final forman las plumas de un ave, gajos de mandarinas o la pulpa roja de una sandía. Hace diseños tan bonitos que cada semana se llena de encargos. A nosotras nos obsequió una manta con la que envolvemos las tortillas; mamá miró a detalle las flores que doña Jacinta hizo y dijo muy contenta que tengo mucho que aprenderle. Por eso cuando borda la ayudo a enhilar agujas y a seleccionar los materiales que necesita.

Siempre que llego de la escuela mi nana está lavando ropa en el tinglado. Entonces, hago mi tarea concentradísima porque, si terminamos al mismo tiempo, deja que le ayude a alimentar a sus pavos y gallinas. Cuando desgrana elotes, me siento junto a ella y le pregunto cómo se dicen las cosas en maya. Todo lo que dice lo apunto en mi libreta. A cambio de aprender su lengua, yo le enseño a sumar.
Así pasamos las tardes hasta que don Bery regresa. Cuando está por llegar, doña Jacinta deja todo en orden para recibirlo: calienta la comida en la candela y le sirve un plato. Yo le ayudo a limpiar la mesa y sacar hielo de la nevera. Mi nana hace todo con prisa porque si él llega y encuentra que algo no está listo, le da jalones de pelo y bofetadas.
Me gusta pasar tiempo en su casa, lo único que no me agrada es Pulgas. Los fines de semana Pulgas se va con don Bery a buscar venados al monte, de recompensa le dan una palangana llena con la sangre de los venados que atrapa; doña Jacinta dice que eso lo volverá un mejor cazador. Yo, por el contrario, creo que tanta sangre ha enloquecido a ese perro, ya que siempre está furioso, como cuando le ladra a las moscas que pasan junto a su hocico. Es un perro bien malo. Recuerdo el día que mató a un pavo, montón de plumas negras volaron por el patio. Doña Jacinta intentó defender al ave, pero Pulgas la atacó mordiéndole las piernas. La sangre empapó su vestido. Mi nana se quitó la ropa para que le ayudara a limpiarse. Cuando llegó don Bery vio a mi nana malherida, se enfureció mucho y le dio a Pulgas sus merecidos palazos. Esa tarde aprendí que no debo acercarme al perro y bañé por primera vez a mi nana.
El baño de doña Jacinta es diferente al mío. El de ella no tiene regadera, pues prefiere tirarse el agua con una jícara. En lugar de puerta, tiene una soga de la que cuelga una tela azul que separa el baño de la cocina, pero nunca usa la tela, prefiere amarrarla y mostrarse desnuda para que yo le diga si queda limpia. En cambio, mi mamá cuando se baña, siempre cierra la puerta, y al salir, utiliza un batón para cubrirse el cuerpo.
A veces mi nana pide que le ayude a pasar el jabón por su espalda, nalgas y senos. Me dice que si don Bery la ve sucia, le pega, y como a mí no me gusta que lo haga, me esfuerzo en tallar hasta donde sus manos no llegan.
Doña Jacinta sabe hacer muchas cosas, pero no sabe elegir buenos jabones. Usa uno verde que lastima entre las piernas. No aguanto ese olor; es tan intenso que mina todo el baño, es igual de fuerte que el agua de menta que los adultos usan para enjugarse la boca.
Cuando mi nana me baña frota el jabón entre sus manos para sacar mucha espuma. Al lavarme el cuerpo no pasa nada, pero al meter sus dedos donde hago pis, me deja muy roja. No me gusta ese jabón porque arde, el dolor dura días y no me permite jugar pesca pesca ni subir las matas de ciruela y tamarindo.
Por eso ayer le pedí a mamá que me dejara llevar mi jabón a casa de doña Jacinta. Le dije que era porque prefiero oler a fresa que a menta; ella respondió que estaba bien. Hoy, cuando doña Jacinta me preguntó por qué lo había llevado, le expliqué que el olor de su jabón me lastima mucho. Después de tocar con suavidad mi piel roja dijo que era buena idea y que comenzaría a comprar el mismo que yo. Eso me hace sentir muy contenta porque a pesar de que mi nana sabe muchas cosas, yo le he enseñado a sumar y elegir jabones.
MANUEL DE LA BLANCA MÉRIDA
Joaquín de la Rosa
Manuel, el niño de los huesos endebles, contempla tras la ventana el porvenir y su gorjeo: tic, tac coreado por un quiquiriquí a lo lejos, y un -ya me voy, son las seis quince- cercano. En el tiempo que acuna el amanecer su vigilia y alborea sus miedos de infante, los párpados del hijo esconden otro berrinche de otra luna que languidece, mientras una lagaña tan grande como su ojo, eclipsa la llegada de un nuevo sol. Los rayos naranjas intentan penetrar de alegría su ventanal. Manuel ve a su madre atravesar el jardín e ir más allá del límite pavimentado, delineado por el Arco de Dragones. Cuando lo único que percibe es una pobre hormiga que rasca el horizonte, aplasta con los dedos la silueta de su madre, sus labios se contraen mientras confirma que ella se ha extinguido: krunch. Sabiéndose aventajado, aprovecha para arrastrarse hasta el tocador, pero antes de cometer la fechoría mira lleno de regocijo la yema de su dedo índice. Pierde la sonrisa, no la encuentra. Tiene que cerciorarse de que los últimos vestigios de mami no lo reprenderán al volver del trabajo. Revisa la yema de su pulgar: ufff. Se alivia, halla ahí sus entrañas
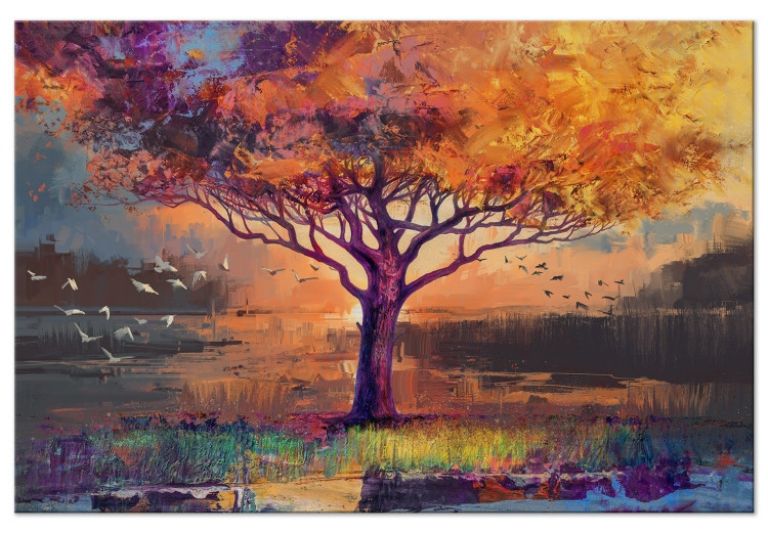
Llegado ese momento, con la victoria en la mano, le roba su peine.
– Onto, onto, onto - dice mientras percute el juicio contra el cristal: pum, pum, pum. Ya no tendría quien le suministrara dulces y él mismo lo ha provocado, es su culpa. Temeroso por haber eliminado los placeres de su vida, abre la ventana y sopla los restos de su madre hacia afuera, con la esperanza de regresarla a su forma original. Las astillas de la ventana regresan a sus sitios para componer la descosida silueta de Manuel.
Bajo el marco de la puerta, Manuelito toma el fresco mientras las horas caen por el peine que alacia su cabello. El jardín de la casa abre sus portones a los transeúntes para alardear de su reluciente césped, a manera de grillz. La vida transcurre con normalidad. La sonoridad de un naranjo aroma los minutos. Un zopilote traza una aureola en la frente del árbol. Para el atardecer, el ave reposa en las ramas y el tronco calla, el sol dormita. Unos metros adelante se oye chiflar al niño la canción del naranjo. Las notas musicales llegan hasta el zopilote, lo erizan, tantea las ramas, se le hinchan las plumas, y en un par de aleteos llega a la ventana.
La tortuga que vive en el interior de la cabeza de Manuel, trota para llegar a tiempo a la oración, pero de igual forma tropieza y en su intento por andar le hace pronunciar: e… amol… e… u… ivda. El pájaro extiende una de sus alas y con la otra saca un silbato como obsequio al niño, éste parpadea un par de veces. Sus ojos achinados asienten con alegría cuando se escucha a su madre gritar -Mi cielo- como lo hacía cada vez que llegaba.
El ave se resguarda entre las nubes.
–Bajé una naranja –dijo ella.
–Alé… ua… nalaja…–repitió el niño.
–Es para mañana –aclaró la mamá.
–Añaña.
–Sí, en el desayuno.
Al día siguiente, con prisas, y sin ver que el niño coma, su madre se va a trabajar. Manuel aprovecha que ella se convierte otra vez en una migaja para zigzaguear a rastras sus muslos maltrechos hacia el tocador y honrar su ritual: robar el peine, llegar a la mecedora y meditar mirando al patio. Sin embargo, hoy es un día diferente: entra un hedor a la casa –AAAHHHH – le grita al peine, porque tiene sangre y nudos de cabello. Recuerda a su mamá diciéndole con ternura: -no te golpees con el peine, es así, hay que acariciar la cabeza, lentamente-. Sin embargo, este recuerdo se ve interrumpido por una imagen: ese mismo día, al despertar, su mamá le había ordenado: ¡cómela, me tengo que ir! Así que levanta de su regazo la naranja y, desganado, la chupa un par de veces antes de mirar que el fruto está infestado de gusanos. Se pone a llorar: ¡había comido parte de ellos! Con un gesto de disgusto, infla los cachetes, se limpia las encías con la lengua y del enojo la arroja de regreso al árbol – ¡TUM, blum, BUM, tlum! –. El naranjo grita al ver su corazón a sus pies. –¡Shh, shht! – Alguien calla al árbol. Manuel lo escucha entre el sueño y la vigilia, es el zopilote. El pequeño culpable despierta agitado. Unos ojos, sin parpadear, lo observan.
– ¿Te gustó mi regalo?
– Ta ta ta ta.
-No temas, tranquilo -dijo el zopilote-. Lo usarás cuando necesites llamarme. Será nuestro secreto –al decir esto, brinca del marco de la ventana para posarse en sus piernas-. Te lastimaste, déjame ayudarte –.
Le coloca las garras en la cabeza, le hace un cariñito, lo que provoca un leve movimiento en las piernas de Manuel. El chiquillo se pone sonriente.
-¿Te hice cosquillas? Sólo quiero ser cortés -el zopilote se detiene, toca algo que seduce su interés-. ¡Qué costras! -se las raspa-. De las heridas de Manuel salen lombrices.
Ventajoso el ave se da un festín.
Un nuevo día llega y, como de costumbre, él espera a que su mamá se vaya a trabajar y en el momento que ella le hace competencia al tamaño de un grano de arroz, va al tocador y antes de tomar el peine se ve en el espejo, observa que se le forman grumos de grasa en la cabeza ¡le duele mucho! Se peina con las manos y al revisarlas nota que tienen huevecillos. Esto ocasiona que olvide el movimiento de sus piernas del día anterior, a pesar de que nunca en sus once años lo había conseguido.
Su mamá no le dejó nada para desayunar, así que sale arrastrándose con dirección al árbol, hubiera deseado escalarlo. Se queda viendo cómo las naranjas se evaporan después de tanto deshidratarse. La pus de las llagas del cítrico resbala sobre el tronco. Llega una brisa que trae unos horribles graznidos y hace tambalear el árbol. Manuel saca el silbato y llama al pajarraco. El zopilote desciende para advertirle:
–Es tu culpa querer jugar así conmigo, tientas mi razón, niño. No vayas a disgustar más a tu mamá, trabaja muy duro por ti. No le dirás nada de esto, no quieres que tenga doble molestia.
- TUM, blum, BUM, tlum! –
El chico se despierta, está sentado en su mecedora, pero ya es de noche y no ve a su mamá. Entra a la casa a buscarla en el momento que oye un ruido, piensa que es ella, pero ve al zopilote sentado ahí. Con una pata encima de un corazón.
–¿E tuio? –el ave se ríe y dice:
-Está bien, sólo es un juego ¡y vas ganando! Tú eres la naranja que faltaba, las ramas están contentas, encontraron lo que buscaban, ¡míralas! Están reviviendo, se enderezan por ti.
–e mol e u ivda –replica el niño.
–Veo que te estás pudriendo. Piensas en mí porque estoy en ti. Soy ese cúmulo de gusanos que te habita, desde la oreja, chuparé de tu inocencia ulcerada. Perderás la cordura por lo que te dirán de mí, pero sabrás muy en el fondo que yo te hice sentir.

La madre vuelve, pero esta vez no grita: mi cielo. El ave no puede esconderse entre las nubes. La mujer entra a la casa y se encuentra con el zopilote dándole de picotazos a la cabeza de su hijo. Estupefacta, dice viendo al pájaro:
-El amor de mi vida.
Atrapado in fraganti, el zopilote trata de escapar, se golpea en las paredes una por una, hasta que consigue liberarse. Quiere resguardarse en las nubes, pero es capturado por las ramas del árbol, quien lo aprisiona en su tronco. –Ayúdame a sacarlo de ahí –le suplica la madre a su hijo.
Manuel llora.
– ¿No ves que está sufriendo? Deja de llorar. Él actuó como lo que es: un zopilote.
La mamá carga a Manuel hacia el árbol, deja a su paso líneas de sangre.
–Él solo nos hacía sentir bien, ¡por favor naranjo, libéralo!
El naranjo responde: -No quiero dar sombra ni un día más. Ustedes están ennegreciendo la ciudad. Debo llevarme a alguno. Tú eliges.
–Al niño, llévate al niño –dice la madre al ofrecerle a su hijo.
–Es momento de limpiar las albarradas enmohecidas –contesta el árbol–. El pequeño secreto será borrado.
La mujer entrega a Manuel. El zopilote queda en libertad.
El naranjo se adentra en la tierra.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
LV



