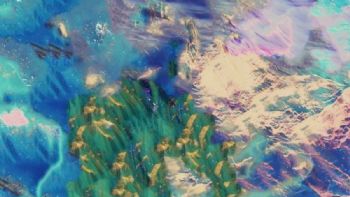Elogio al rigor y la crueldad de la experiencia creativa
Aunque uno trate de alejarse de sí mismo, se termina contando siempre la propia historia. No hay fórmula que valga para el desapego: todo es personal porque todo es memoria inocente y, en algún caso particular de éxito, interpretación.
En el mundo de las bellas artes -quiero decir, en su práctica-, las cosas no son distintas. Los rituales de iniciación suponen un conocimiento profundo del ABC, la norma y el estatuto que convierte ese algo en su versión precisa. Cuando miramos un cuadro de Barnett Newman, por ejemplo, lo que tenemos frente a nosotros es el resultado de la comprensión y expansión del lenguaje pictórico que, sin embargo, alcanza su expresión máxima al contaminarse de las decisiones particulares del creador. Suele llamarse a esto estilo propio o voz propia. Ahora, lo que nos concierne realmente aquí es la pregunta: ¿cómo se llega a este modus expresivo? No se trata de un estado inconsciente donde el sujeto es asediado por las musas (o musos) del lenguaje especializado, y entonces la magia sucede traduciéndose en obra.
Mediado por la disculpa, acepto mis limitaciones de entendimiento para con esos lenguajes. Me enfoco, aquí, en el lenguaje que estudio con atención: el de la literatura y la creación literaria. Y me parece que hay sobrados testimonios y antecedentes de cierta crueldad en los hacedores de ésta, siendo que muchas historias parten de la ruptura o destrucción de las limitantes creativas, mejor conocidas como prejuicios. La palabra taller, en el mundo de las letras, equivale a algo similar a un templo de la crueldad y del rigor. Para los escritores novísimos, la escritura es un sueño, su sueño, y salta una primera alarma cuando descubren el oficio soñado en el catálogo de trabajos de Sísifo: repetir hasta el hartazgo, una y otra vez trabajar el mismo mecanismo técnico y solemne. Lo cierto, que marca la diferencia con el mito y, por tanto, una buena noticia, es que puede uno arrepentirse cuando quiera y abandonarlo todo.
Entre leer y escribir, pero escribir en serio, hay un salto al vacío. Similar a quien disfruta de una exquisita música pero no alcanza a comprender esquemáticamente su lenguaje, o quien lee y observa con detenimiento lo que se dispone en una galería e, intuitivamente, aprecia la composición siendo totalmente incapaz de reproducirla. El ámbito de la escritura, quizá, es el más democrático en su práctica: todos pueden escribir, aunque en el sentido más llano del término. Aparece, entonces, la crueldad o la crudeza, el rigor. Como prueba de ello está el maravilloso libro Correo literario o cómo llegar a ser (o no llegar a ser) escritor (Nórdica, 2018), de Wislawa Szymborska, que contiene las respuestas de la redacción de Życie literackie (Vida literaria), a cuyo consejo perteneció la nobel de literatura, hacia los diversos autores que día con día enviaban sus materiales a la publicación, todas estas compiladas por la crítica literaria Teresa Walas. En este Correo literario se encuentran ácidas respuestas y recomendaciones de la autora polaca a escritores primerizos, como aquella en la que una joven escribe: “Mi novio dice que soy demasiado guapa para escribir buena poesía. ¿Qué piensan de los poemas que adjunto?”, a lo que W.S. responde: “Creemos que es usted, efectivamente, una chica muy guapa”. O bien, aquél bellísimo pasaje en el que habla, justamente, de la distancia y beneficio de ser tan sólo un lector sin emprender proyectos de escritura: un hombre escribe a la redacción exigiendo esperanza para su literatura, o cuando menos el consuelo si llegara a descubrirse (o llegaran, los redactores, a descubrirlo) incapaz de dedicarse a la creación, recibiendo la siguiente respuesta: “Tras la lectura de su texto nos vemos obligados a elegir lo segundo. Así que, ¡atención!, ahí van nuestras palabras de consuelo. Le espera a usted una vida fantástica, una vida de lector, y de lector de los mejores, de lector desinteresado; la vida de un amante de la literatura, un amante que será siempre el miembro más fuerte de la pareja, es decir, no el que tiene que conquistar, sino el que es conquistado. Leerá usted las cosas más diversas por el puro placer de leer. No tendrá usted que estar pendiente de ‘recursos’, ni ponerse a pensar si se podría escribir mejor o igual de bien, pero de otra manera. Nada de envidias, ni de crisis emocionales, ni de ataques de suspicacia propios de un lector que también escribe. Dante será para usted Dante, independientemente de que pudiera haber tenido o no haber tenido una tía en la editorial. De noche, no le torturará la duda de ‘por qué Fulanito, que no rima, ha sido publicado y yo, que lo he rimado todo y he contado las sílabas con los dedos, ni siquiera he tenido unas palabras de respuesta’. Las caras que ponga el redactor le traerán a usted sin cuidado y las muecas de los diferentes responsables en las distintas fases, nada o apenas nada. Otra cosa positiva, nada despreciable, es que con frecuencia se habla de ‘escritores malogrados’, pero nunca de ‘lectores malogrados’. Existen, por supuesto, montones de lectores fallidos -está claro que no le vemos a usted entre ellos-, pero no parece que tengan que pagar por ello, y sin embargo, si alguien escribe y no acaba de salirle del todo bien, la gente se pasa el tiempo suspirando y haciendo todo tipo de extraños guiños a su alrededor. Ni siquiera se puede confiar demasiado en la propia novia. ¿Y qué? ¿Se siente usted ahora como un rey? Eso esperamos”.
Pero ¿qué pasa, pues, si decidimos cruzar la valla y enfrentar nuestros límites? Propongo una anécdota al respecto dando validez a aquella frase de Gabriel Zaid y de otros tantos: “El desahogo puede ser terapéutico, pero no es un poema”. Sucede que cierta poeta argentina impartió un taller de poesía (esos templos de la crueldad y el rigor) al que asistió un muchacho cuyo poema propuesto a revisión era una elegía por la muerte de su padre. Él dijo: “este poema lo escribí porque sentía la necesidad de cantarle a mi amado padre, quien murió hace unos meses. Las imágenes se refieren a cosas como…”. Entonces, la poeta argentina lo interrumpe afirmando, silábica y súbitamente, una verdad incuestionable: “no me importan tus sentimientos ni que tu papá haya fallecido, sólo lee tu poema”. ¿Cruel? Sí, ligeramente, aunque de forma sostenible.
El debate ético puede ser interesante, pero afirmar que la crueldad, fruto del rigor en la literatura, no es un arma pedagógica es un equívoco irremediable. Todas y cada una de las funciones que desempeña un ejecutante creativo o de las bellas artes suponen un control suficiente y abastecimiento autocrítico para, curiosamente, enfrentarse a la crítica. Lo que nos lleva a otra cuestión: ¿qué es esto de la crítica sino ese término en desuso que los conocedores de la literatura catalogan como inexistente en nuestro país? He aquí, en esta esdrújula, una de las más refinadas formas de la “crueldad”; en ella sobran los estilos entendiendo, eso sí, que la crítica tal y como se concibe en este espacio es todo menos académica o creada a partir de mecánicas fast food.
Existe, respecto a la crítica del ahora, una pésima condicional por la masividad del momento, pero antes de abordar este asunto repasemos algunos aspectos valiosos: se afirma que la crítica, al menos la literaria, se ha reducido en nuestros días a la crítica de cuarta (de forros) o la reseña sinóptica, es decir, pequeñas viñetas textuales que no abundan en lo absoluto en los aspectos esenciales de lo que se comenta. No hay diferencia, entonces, entre aquellas notas que realizan los presentadores de libros con el fin de persuadir a los asistentes a adquirir un ejemplar y esas prosas analíticas que dicen lo mismo de una autora argentina del género fantástico que de otro cincuenta años menor, europeo y de otra índole en general. Recomiendo, para acercarse al tema de esto último, a Malva Flores y su Atila en las fronteras del ensayo, publicado en Literal Magazine.
Podemos atribuir lo anterior a factores totalmente válidos, pero hablemos de esa condicional mencionada a inicios del párrafo pasado: las redes sociales y la experiencia de internet. La forma en que la opinión popular de Facebook o Twitter comprende el objetivo de una crítica literaria es el resultado de la nueva sensibilidad de estos medios, donde una descalificación depositada en los comentarios de un post se confronta con páginas y páginas de apuntes críticos abordados con seriedad y respeto, y no debe confundirse esto último, el respeto, con la excesiva flexibilidad o la democracia de quienes escriben. Esto no significa, tajantemente, que las redes sean el vertedero de las buenas conciencias, sino que tiende a serlo de la trivialidad. Pasa entonces que la crítica, como todo lo que producimos ahora, tiene como principal campo de exposición el ambiente de internet. Parafraseando a cierto poeta español, hace falta una racha de maldad en la crítica y sus lectores. Un poco de humildad tampoco es mala idea.
Y como uno termina contando siempre su propia historia, comento: imaginen que alguien, por ejemplo un escritor joven, escribe una reseña crítica en aras de generar debate sobre el tema, provocar una respuesta o interés del medio para practicar este género. A cambio, recibe descalificaciones por su edad y juicios de valor personales, especialmente juicios tristísimos guiados, como es costumbre, por la estulticia. Una cruda forma no del rigor sino de la crudeza con que se niega el diálogo: ¿no será que en realidad los escritores no quieren crítica literaria, y que todos aquellos que catapultan esa muletilla (“no existe la crítica literaria”) en realidad lo anuncian con alivio y especial comodidad? Me parece, sin embargo, que es un fenómeno casi regional con sus respectivas excepciones, pues supone una provocación hacia las buenas costumbres de la práctica.
A veces olvidamos que la reseña crítica, el comentario meticuloso de una obra o de cierto aspecto suyo, no se basa únicamente en conectar cientos de miles de referencias y encontrar la razón de todas las encrucijadas, sino en hacer de ese conocimiento más o menos profundo del lenguaje específico un elemento más en el proceso: la prosa crítica se afila; la exposición de motivos y la argumentación, también. Hay por igual obras incipientes como críticas incipientes. Ambos, escritores y creadores -el crítico es un creador, muchas veces lo es más que otros que obtienen más fácilmente la categoría-, cultivan su género hasta potenciarlo y potenciarse, y ambos cometen pifias incluso en su etapa de consagrados. Afirmaba Antonio Cisneros que publicar su primer libro le otorgó la desvergüenza necesaria para seguir publicando sus poemas. ¿No la primera o las primeras críticas hacen lo mismo por el crítico? Esa frase del argot literario que reza “el crítico es un escritor frustrado” es un lugar común, un absurdo donde el especialmente cruel, tan crudo como siempre, quiere ser enviado por los más blandos a la segunda división de los que escriben.

Pero hay otro oficio, dentro del mismo rubro, que enseña los dientes: el del editor. Y es que ninguno me dejará mentir cuando afirmo que, con el paso de los años, los pequeños destellos de crueldad terminan afinando la masa crítica y curatorial de sus habilidades. Existen autores, crueles sujetos, que son incapaces de cumplir con sus compromisos (mediados o no por un contrato) y respetar las calendarizaciones programadas. Los hay otros que, después de tanta insistencia, alegan terrible presión por parte de quien o quienes lo editan. Alguien dijo alguna vez: “todo sería diferente si nos pusiéramos a pensar en los editores tanto como ellos piensan en los autores y sus libros”. Véase, por dar un ejemplo mínimo, la complicada pero nutritiva tarea de la que da cuenta Roberto Calasso en su libro La marca del editor (Anagrama, 2013) respecto a los cinco volúmenes de la autobiografía de Thomas Bernhard, de quien por cierto recomiendo, y para profundizar más en los contrastes de la lección y la crueldad, el placer y el hastío, el valiosísimo libro Mis premios (Alianza, 2017). Siguiendo con el tránsito, ¿no fue André Schiffrin quien escribió, como una crónica de la caída de la edición independiente frente a las corporaciones, la enorme incertidumbre de los editores en los Estados Unidos al conseguir trabajo? Tómese en cuenta, también, la reciente polémica entre la Editorial Pre-Textos y el agente de la poeta Louise Glück a raíz de su reciente premio nobel.
Y como estas hay miles de historias que valdrá la pena recapitular en un futuro: pienso en la difícil tarea de editar, de manera independiente, libros electrónicos o digitales que, a día de hoy, no son considerados gracias a gran parte del público como Libros, así, con mayúscula, por no tener el olor ni la experiencia, tan envinada ya, del formato tradicional o físico. No creo, sin embargo, que algún editor se rasgue por esto las vestiduras: así son las cosas, su funcionamiento, y hacer de una pieza editorial un objeto para el mercado tiene sus complicaciones lógicas, tanto que se convierten en obviedades. Todo es rigor y crudeza en este mundo tan pequeño, desgastado.

Ahora bien, sería injusto no traer al ruedo esa realidad casi exclusivamente mexicana que para más de uno ha delineado lo que es no sólo la literatura sino el arte producido a nivel nacional durante los últimos años: el sistema de premios y becas para artistas. Esto, mediado a veces por los grupos, o grupúsculos para el argot, es una fuente de polémica racionada estupendamente cada cierto tiempo. Según el SIC (Sistema de Información Cultural), existen más de 500 convocatorias distribuidas por todo el país, de ellas, y echando los números para abajo, al menos la mitad está activa constantemente. Estos recursos suponen en muchos casos las únicas entradas monetarias para los creadores si hablamos, claro, de ejercer de la forma más literal posible su oficio. Los escritores, en estos casos, no viven de regalías editoriales sino del premio o la beca que pudieron conseguir ese año. Esta cadena de sucesos provoca que, por ejemplo, algunas convocatorias de literatura prohíban la participación de obras realizadas con el apoyo de una beca. Cabe entonces la pregunta: ¿se es escritor cuando se practica la escritura con el rigor oportuno o cuando el estado entrega al sujeto su gafete y lo reconoce como tal? Pareciera que la respuesta es obvia, pero no es así. No es extraño leer en publicaciones seriadas a determinado autor cuyos textos no son de importancia o interés, a veces careciendo de calidad en absoluto, encontrando en su semblanza o ficha biográfica -que a estas alturas ya es un género- la mejor parte de su obra: libre de ripios, hecha con amor y pulso de artesano.
Me acuerdo, porque acordarse es importante, como mostró Brainard, de una charla con un poeta mexicano durante cierta beca. Para esto no hay mejor escenario posible; él hablaba de las becas y los premios como lo hace un coleccionista de insectos: “si ya tienes tal, tienes que pasar a la siguiente. Es como subir las escaleras: para obtener ese reconocimiento, tienes que ganar primero aquél”. Y, ciertamente, es así como funciona una ecuación que tiende a provocar el repudio general de ciertos personajes, porque grande es el ego de aquellos artistas que lo ganan todo, pero aún más grande es el de aquellos que no lo hacen. Lo lógico es establecerse en una línea que dicta que los reconocimientos de esta índole no prueban nada, puesto que nada tienen que ver con el objeto de la creación, pero del otro lado no hay que satanizar la posición de nadie (a menos, claro, que sea una zona empantanada a todas luces) que decide hacerse de estos estímulos. La obra por delante, y si ésta se sostiene, el resto deja de interesar demasiado.

Para rematar este asunto, quisiera ir a la España de inicios de los ochenta, es decir, cuando José Ángel Valente obtuvo el Premio de la Crítica por su libro Tres lecciones de tinieblas. El diario El País publicaba una nota al respecto. En ella se afirmaba que, por un voto de diferencia, la obra de Valente fue mejor valorada que su similar y finalista, escrita por Rafael Alberti. Posterior al fallo y tras una revisión del laudo, el poeta de Orense escribe, para el mismo diario, un artículo titulado La crítica de la crítica en el que califica de “oprobiosas y descabaladas” las interpretaciones de quienes leyeron su libro y le otorgaron el reconocimiento alegando, precisamente, la falta de crítica y rigor en su decisión. Con todo y el beneficio que suponía para él, Valente no estuvo conforme: aquello, la elección infundada, era una prueba del pésimo estado de las cosas. Que a nadie sorprenda, respecto a esto, que los laudos de gran parte de los certámenes convocados en México resulten vacíos, siendo que algunos lo estarán por falta de rigor y compromiso, y otros porque las obras ganadoras no permiten otra cosa. Las muletillas ameritan muletillas.

Resta decir que quien crea, juzga o realiza conoce de antemano muchas de estas situaciones, es consciente del terreno y los límites en los que dispone su tránsito. Sea este texto, al menos en el fondo de su contenido, un recordatorio de la imperiosa necesidad de aplicar atención en la práctica, ejercer la disciplina con rigor y aceptar que la crueldad, entendida en estos ámbitos, es una herramienta indispensable. Esa experiencia que otorgan los años es, en realidad, la comprensión de los malentendidos, los vicios y las taras de la ejecución formal y contaminada por las búsquedas personales, no la milagrosa lucidez de los ancianos con su aparición repentina. Ciertas figuras tutelares para nuestra actividad surgen a raíz de la desaprobación absoluta y la negación de sus hechos, tal como Kenny Clarke no permitió a Bud Powell, joven amigo de Thelonious Monk, sentarse al piano por su juventud, o ese mítico artefacto que sobrevoló la cabeza de Charlie Parker. Ocasionalmente, esos mitos y realidades suponen una lección cien veces más trascendente que cualquier escuela o regla parecida a un dios, porque cada vez serán menos relevantes estas últimas.
SY