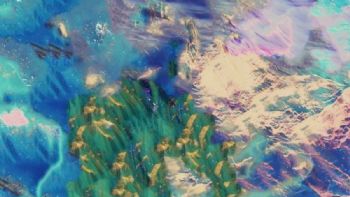La X marca el lugar del lenguaje
Mapas, objetos mágicos. La próxima vez que tenga uno a su alcance, tómelo y juegue al pirata. Todo lo que necesita es un papel doblado sobre sí mismo que prometa la imagen de un lugar más o menos conocido. Desdoble esa cartografía del mundo, de la tierra que ha pisado, y arroje la mirada como si fueran dados. Busque y encuentre un latifundio inhóspito, un sistema nervioso de carreteras. No se apure si se siente extraviado en esta inusual especie de visor. La intención de los mapas es darles a los dedos imaginación.
Si todo va bien, pronto se visualizará caminando sobre la piel de un peñasco en el camino hacia un río, y el trayecto, a su vez, circundará una ciudad o un pueblo. Las manchas amarillas en el plano, en medio de los bosques, no son por el tabaco. Son las urbes, los lunares del planeta.
Los dedos pensarán su propio viaje, deslizándose sobre los trazos del papel. Las manos que ven algún mapa de súbito adquieren los pulmones de un correcaminos. De verdad parece que brotan las rutas como venas de un tiempo vivo. La traslación y el cambio acompañan el descubrimiento de lo inexplorado.
Pero los mapas, aún con toda su belleza, mienten. En sí mismos, no son el lugar a donde se desea ir. Ellos otorgan apenas un campo de indicios posibles. Un mapa sirve sólo si uno busca algo más allá de él. La cartografía es un velo, una antesala. Lo que en verdad se desea cuando se abre un mapa es hallar un camino, una señal para la ubicación y evitar perderse. Es entonces cuando la mirada atraviesa el país o el continente impreso al igual que lo haría un meteorito. La búsqueda suele ser frenética. El dedo índice comanda la expedición, y cuando encuentra el destino, se convierte en estaca sobre el papel. Lo ha encontrado. La “x” marca el lugar.
Este escrito tratará sobre las maneras en que buscamos y encontramos cosas mediante el lenguaje, así como la cáustica del signo, de la cruz que indica la presencia de algo, sea lo que sea, incluso cuando no estamos dispuestos a encontrar respuestas para las interrogantes detrás del tesoro. Estas palabras tienen también algo que ver con el ocultamiento que no se resiste a la escritura. Estas palabras, pues, versan sobre las palabras mismas y, en especial, sobre una letra.
Hasta hace poco, el imaginario caricaturesco ilustraba los mapas como pliegos con aspecto de reliquia. Se caracterizan por su forma rectangular al desdoblarse y cilíndrica al enrollarse, así como por su contenido elemental: un punto de partida, una línea curva formada por la sucesión de gruesos rectángulos rojos o negros y su final, anunciado por una cruz notoria, aún más robusta y llamativa. Un mapa que no facilite el arribo a un destino planeado carece de una promesa de recompensa y certidumbre; constituye un desacato, una sinrazón.
Nadie elabora un mapa con el fin de extraviarse. Una “x” que habita ella sola el papel parece perturbar a quien la encuentra. Esa cruz no imbuida en el cuerpo orográfico o acompañada por la rosa de los vientos pasa a representar casi cualquier otra cosa. Por ejemplo, una “x” bien podría significar una cancelación si se superpone a otra imagen. La intersección de dos líneas diagonales, por otro lado, también se ha visto como señal de compromiso, unión o alianza. Dos líneas entrecruzadas pueden, dependiendo del idioma, indicar un sonido en el habla (o no). Es útil por igual para ocultar información: el asesino del lenguaje es XXXX (esto también parece una sutura). La cantidad de 10 y algunas de sus sumatorias tienen su correspondencia en la X romana. Duplicada, incluso llega a formar nombres de bandas musicales y de bebidas alcohólicas. El siglo XX, por lo demás, quizá sea el más problemático y significativo de nuestra era.
Pero hay un cierto uso de la “x” que últimamente ha perturbado a “conocedores” y “aficionados” del castellano. No los culpo. La novedad asombra y el miedo existe. En lo común, el asombro y el temor van de la mano. El problema se diversifica cuando entendemos que la novedad no ha sido fortuita, sino que surge por causa de algo. Para algunas personas, la “x”, su llamado uso incorrecto en la escritura, es ahora un sarpullido, una molestia que debe curarse con pomada o con fuego. Quisiera abordar esta cuestión iniciando por el miedo, pues la novedad del uso de la cruz como manifiesto de existencia está lejos de ser una novedad.
Jacques Derrida, uno de los pensadores responsables del término deconstrucción, se presentó con micrófono en mano ante un público extrañado. Había, supuestamente, un error ortográfico en el título de su ponencia. En lugar de escribir Différence (Diferencia, en francés), había puesto Differánce (Diferancia, palabra inexistente hasta entonces). Era todavía más alarmante que, además de intercambiar la “e” con la “a”, colocara el acento ortográfico en la falta. Sin embargo, esa sustitución era nada más y nada menos que el tema de la conferencia como tal. En 1968, el pensador inició la charla: “Hablaré, pues, de una letra”. Y así fue.
Derrida lidiaba entonces con una doble dificultad: la resistencia del público y la imposibilidad de referir exactamente lo que deseaba expresar mediante conceptos ya existentes. Al filósofo le interesaba señalar el ejercicio de diferenciar algo por sí mismo, es decir, de evidenciar una existencia que normalmente es ignorada por causa de supuestos bien consolidados. Deseaba dar a entender, mediante la práctica en el lenguaje, el significado de cambiar una letra por otra para referirse a algo que, hasta entonces, era “invisible”, pero que está relacionado con las cosas que, de hecho, vemos y consideramos válidas. Cuando suponemos algo como verdadero, estamos ignorando muchas otras cosas que también podrían ser factibles en otras situaciones. Derrida propuso una nueva palabra que encerraba una serie de significados poco revisados, pero la ocupación de su público, que era la sociedad de su tiempo, estaba imbuido en la incomodidad del supuesto error ortográfico y no en el gesto de la permutación. Lo mismo sucede cuando la “a” en “todas” o la tercera “o” en “nosotros” son trocadas por una “x”. Quienes confunden el cuestionamiento con el error, encontrarán el mismo desacato en todas las épocas y oportunidades.

La “x”, en este caso, como en su momento la “a”, cumple con señalar el lugar de una aparición. Esto es lo problemático para quienes están tanto a favor como en contra de los cambios en el lenguaje. Sabemos que algo ha cambiado. La dificultad está en saber cuál es el significado de este signo, de esta señal imposible de omitir.
En la literatura, Jorge Luis Borges revitaliza un listado maravilloso que puede ubicarnos en esta dificultad expresiva. Cuenta el escritor argentino en El lenguaje analítico de John Wilkins una serie de confusas ambigüedades que, muy por el contrario, buscaban ser una prolija clasificación de las cosas del mundo. Uno de estos intentos es el que se encuentra, dice, en una enciclopedia china titulada Emporio celestial de conocimiento benévolos: «En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas».
Todos los grupos invitan a la maquinación: estas categorías son imprácticas hasta la médula. Algunas de ellas, como la (f), no sólo quedan pendientes de una definición, como otras, “incluidos en esta clasificación”, son redundancias flagrantes. La que más me gusta es la (j); lo innumerable está agrupado, claro que sí.
¿Cómo es esto posible? Esta es, creo yo, una pregunta que exige respuestas poco provechosas. Una mejor cuestión sería, a mi parecer, aquella que distinga la posibilidad de categorizar lo innumerable y lo entregado al azar o lo fortuito, como las divisiones “etcétera” o “que acaban de romper el jarrón”. Borges, un inquilino del lenguaje, conocía bien que éste creaba sus propios laberintos. No exento de fallas y paradojas, el pensamiento podía encontrar caminos alternos para mostrar que existen cosas fuera de su alcance. Hay entes que son innumerables, así como hay sucesos posibles en el tiempo, aunque no hayan sucedido todavía. A eso puede estar remitiendo el listado.
De vuelta a la “x”, diré que podría estar funcionando en el mismo engranaje. A medio camino entre la revelación y la expresión, la cruz en el lenguaje es la tentativa de un significado. En términos del Emporio celestial de conocimientos benévolos, yo diría que a la categoría (x) corresponden todos aquellos seres que no son invisibles pero que son tratados como si así lo fueran. La “x”, entonces, es un signo visible que, sin embargo, provoca ceguera intermitente en unos cuantos; irritación en otros tantos. Sucede que los hombres no temen a lo que desconocen, pero se resisten a admitir que algo puede estar fuera del alcance de su comprensión.
El fantástico recuento de Borges y la cuestión sobre las puertas que abre el lenguaje motivaron el libro Las palabras y las cosas, de Michel Foucault. Allí, el posestructuralista aborda, como también lo hizo Derrida, la fragilidad de las fibras discursivas, de la episteme, de aquellos conocimientos consolidados e incuestionables que, históricamente, sólo se sustentan por medio de imposiciones y no por una validez en sí mismos. La palabra que se muestre como legítima merece, cuando menos, un apuñalamiento de la duda.
Traigo esto a colación para avanzar en el texto. Foucault dedica el primer capítulo de esa publicación a una lectura de Las meninas, el cuadro de Velázquez, esto con el propósito de elucubrar la forma en que los lenguajes articulan sus discursos. Resalto lo pertinente: «la relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. No porque la palabra sea imperfecta y, frente a lo visible, tenga un déficit que se empeñe en vano por recuperar. Son irreductibles uno a otra: por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis”.
Existe un padecimiento que impide formular, sea con palabras, ademanes o sonidos, aquella idea compleja formulada en la mente que resulta inexpresable en términos comunes. Irónicamente, no puedo recordar su nombre, y mi explicación sobre esta condición es bastante miope. Es como si fuera el no sé qué que qué sé yo. Sin embargo, de alguna manera, puedo pensarlo, puedo ver su imagen pasar en mi cabeza. Mi lengua y mis letras, por otro lado, enmudecen.

Eso rememora la vez en que una figura negra sobre el vacío resultó en la convulsión del buen gusto artístico. Kazimir Malévich creó no sólo una de estas pinturas basadas en el contraste. Las variaciones de su primer cuadrado negro fueron suficientes para montar una exposición dedicada por entero a la oscuridad confrontada con el luminiscente espacio en blanco. Malévich, en el Manifiesto Suprematista (1915), cuenta el recibimiento que tuvo un cuadrado negro sobre un fondo blanco: “los críticos y el público se quejaron: ‘Se perdió todo lo que habíamos amado. Estamos en un desierto. ¡Lo que tenemos ante nosotros no es más que un cuadrado negro sobre fondo blanco!’ Y buscaban palabras aplastantes para alejar el símbolo del desierto y para reencontrar en el cuadrado muerto la imagen preferida de la realidad, la objetividad real y la sensibilidad moral. La crítica y el público consideraban a este cuadrado incomprensible y peligroso... Pero no se podía esperar otra cosa”.
El reto que motivó el esfuerzo de Malévich no es muy distinto al de Derrida, como tampoco en cuestión de recibimiento. Si el filósofo francés quería hacer notar la posibilidad de cambio en las cosas que consideramos fundamentales, el pintor ruso intentó representar visualmente lo que, paradójicamente, no es visible: la sensibilidad en sí. El suprematismo, explica él, “es el arte puro reencontrado, ese arte que, con el andar del tiempo, se ha vuelto invisible, oculto por la multiplicación de las cosas”.
Comprender ambos conceptos, tanto la Diferancia como la Sensibilidad en sí, es una tarea demasiado difícil. Y, además, no tiene mucho sentido. El objetivo de ambos se cumplió mucho antes de la inconformidad causada entre los pudorosos. Derrida y Malévich dejaron un signo, una alerta sobre la existencia de algo que, hasta entonces, era poco visto o simplemente irreconocible.

Ahora que se sabe que ese algo existe y puede manifestarse, viene la incertidumbre y su necesario temor. A dos cosas temen los hombres: las preguntas eternas y las respuestas contundentes. El signo de interrogación es una guadaña larga y pesada, expectante. El punto final es la forma abreviada de un abismo. Pero hay cosas que ni siquiera alcanzan a temerse con razón, porque son incomprendidas. No hay cosa peor que un enigma que se presenta a sí mismo como respuesta. “Yo sólo sé que no sé nada”. La respuesta nunca se cierra. ¿No ha estado eso siempre ante nuestros ojos?
Sin embargo, se niega que la “x”, cuando se usa en palabras que no son “México” o “xilófono” (“xenofobia” es una palabra con mayor tabú que lo “XXX”), signifique algo. ¿Por qué? Pues porque no lo contempla la Real Academia de la Lengua, cuyo papel es, desde luego, un bote salvavidas en medio del maremoto que es el lenguaje. En un argumento más práctico, se dice que la “x” no puede pronunciarse cuando se encuentra entre otras dos consonantes. Bajo estas premisas, identidades lingüísticas y culturales basados en la oralidad, como el pueblo ñäñho, serían apenas otro garabato más de un infeliz uso del castellano. Lo mismo con todas las comunidades que, al no representar gráficamente su habla, son consideradas primitivas, cuando sólo se trata de una diferencia cultural, cuyo trasfondo comete el único crimen de haber sido despojado del aglomerado hegemónico. El idioma inglés, por otra parte, no ha tenido gran dificultad en asentarse en nuestro día a día.
He recordado otra cosa a propósito de lo anglosajón, las comunidades no hegemónicas y las “x”. Es la historia de “William Penn, que en el año 1962 estableció un contrato con los delaware; se trataba nada más y nada menos que de las comarcas que más tarde formarían el estado norteamericano de Pennsylvania. Como hombre del mundo civilizado que era, William Penn redactó un contrato, escrito naturalmente en lengua inglesa. Aquél trozo de papel con trazos negros no tenía significado alguno para los indios que eran parte en el trato, lo que no significa que no estuvieran interesados en conservar para sus descendientes el memorable suceso de la firma del contrato. Los delaware redactaron su versión, un típico contrato indio. Este contrato indio, a su vez, les decía poco a los blancos: para ellos, aquello eran tres cintas con motivos decorativos”.

Harald Haarmann dice, en su Historia universal de la escritura, que el nombre de estos contratos indígnas es wampum. ¿Qué pasa, pues, con los wampum? Su funcionamiento gráfico involucra emociones y símbolos, pero no implican el uso de caracteres, letras, números. Si el trato se consolidaba con seguridad, incluirían en las cintas la silueta de una montaña, pues representa la solidez, la permanencia. El color rojo remitía a la guerra, por lo que no aparecería en un tratado de paz. La “x” reaparece en su valor de intersección, unión y alianza.
Ese es un ejemplo no sólo de dos lenguajes distintos, sino de dos culturas diversas. Los elementos gráficos, vamos, la escritura, es la menor de las circunstancias. El lenguaje aquí se muestra como un síntoma de maneras diferentes de comprender el mundo, asimilar la memoria y ofrecer una relación con el otro. La “x”, cerremos esta idea, es un punto de diálogo.
Hasta aquí, he intentado mostrar distintas formas para apreciar la aparición de la ‘x’ en el lenguaje y las ideas. Es, más bien, una nueva manifestación de una constante en el pensamiento moderno. La cruz existe mucho antes del cristianismo y lo hará mucho después de nuestra vida. Para dejar registro de los sitios explorados, los primeros humanos dejaban algún tipo de signo. Es ese el primer momento de la memoria humana. Mucho después, Antoni Tápies indicaba la presencia del artista en su obra, en los objetos de su mundo cotidiano, a través de una marca. La “x”, incluso fuera de los mapas, marca el lugar de las apariciones, de las presencias.
Pero aún quedan muchas dificultades por sondear. Una de ellas es el carácter inacabado de lo ausente, como por igual la ausencia de lo inacabado en una idiosincracia que defiende la perfección, pese a no haberla visto jamás. Quiero decir con esto que, incluso si sabemos que algo ocurre frente a nuestros ojos, debemos asumir la imposibilidad de definir exactamente qué es aquello que se presenta por primera vez.
Incluso podría ser que la “x” utilizada en el lenguaje español como signo de diversidad ni siquiera sea una respuesta contundente por el momento. Otro de los usos de esta letra, entonces, es el cuestionamiento. Quiero decir que la letra “x”, en casos específicos y polémicos, condensa una serie de preguntas que trastornan la manera en que la humanidad ha dictado identidades a lo largo de su historia. La “x”, digamos, puede ser también una herida en la verdad, quiero decir, en lo que hemos considerado como verdadero.
Decíamos que con una cruz puede cancelarse una palabra o una imagen escrita. Si al escribir o llenar un registro cometemos un error, será común que tachemos la equivocación con tinta. La ‘x’ marca el lugar del tropiezo, así como el subsecuente intento de corregirlo. La ‘x’, sin embargo, nunca es una omisión. Esa cruz es ahora un acto de presencia, la sombra de una corrección que sigue avanzando y reformulándose.
Por estas razones, estoy de acuerdo con quienes postulan que el lenguaje incluyente o inclusivo no existe, aunque con una variante. Pienso que lo único existente de verdad es el universo de los lenguajes, en cuyos orbes la validez recae en la expresividad y el significado, no en un puñado esquizoide de fingimientos bien estructurados. ¡Desde luego que hay idiomas sin instituciones! Tampoco pretendan que el Diccionario es el Aleph borgiano, en el que caben todas las infinitas combinaciones de los 26 caracteres del español.
Existen palabras como Nada y Todo que no pueden designar imágenes precisas, conceptos concretos. Sin embargo, existen, y las empleamos regularmente. ¿Quién ha visto la Nada? ¿Quién ha presenciado el Todo? Quien responda con pretensión de dominio está en medio de una charlatanería o no conoce el significado de estas palabras. Lo mismo con cualquier otro objeto que revele la existencia de algo que no percibamos directamente, por ejemplo, una “x” en medio de nosotros. Una “x” podría ser una intrusa, pero quizá también una alerta o un punto de llegada. Decir que esto tiene algo de moral forzada es accesorio.
Creo también que el lenguaje inclusivo depende de la opinión que certifique algo así como un lenguaje exclusivo. Pero sucede que las identidades y sus idiomas son cualidades universales inviolables. Hay lenguajes. Hay pensamientos. Hay culturas. Hay cosas que ignoramos. La corrección del uso del idioma puede sesgarse al asumir que hay una sola norma existente y no múltiples paradigmas posibles.
Por otro lado, nadie está obligado a aceptar este rasgo del idioma. La imposición sólo genera detractores. Tampoco, hemos visto, es la “x” una reciente invención, ni es comparable con la aparición de un nuevo dígito en algún lugar entre el 0 y el 9. Con eso vendría el caos, una necesidad de recalcularlo todo. No pasa eso con el lenguaje. El cambio o la admisión ni siquiera desea provocar, sino reconocerse como existente, como algo distinto y que habita fuera de nuestros prejuicios y pese a las resistencias.
Hallaremos la “x” si tenemos el mapa ante nuestros ojos. ¿Y si la “x” se encuentra encerrada en un laberinto o en la ilusión de uno? Las cosas no son tan complicadas: eso que señalamos aún está por existir. Sólo queda la búsqueda implacable hasta que deje de ser, pues, una búsqueda y sea algo en sí, una “x”, un lugar. Mientras tanto, tenemos el trayecto.
Queda saber ahora en dónde nos hemos equivocado, o qué es lo que hace posible y recurrente el error. Entonces podremos admitirlo y, más que resarcir el daño, evitar su continuación. Algo se ha manifestado ante nosotros, nosotras, nosotrxs. El momento para el diálogo es inmejorable.
Hoy, por cierto, es el día internacional de la lengua materna.