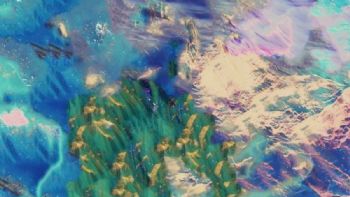Hortensias: Un relato insólito sobre un niño y una extraña planta
Sé que este es un tema delicado para ti, la pérdida de un hijo no es cualquier cosa, yo lo sé, pero lo cierto es que, por mucho que nos neguemos y por mucho que deseemos que las cosas hubiesen sucedido de otra manera, no podemos cambiar lo que ya está hecho. La vida, fiel a sus designios, habrá de continuar pese a la muerte de Osvaldo y de todos los niños que entierren en el mundo. Me doy cuenta de que llevo la mitad del día sentado preguntándome cómo resolver esto, cómo contar sin apelar al sentimentalismo paternal y al dolor del abandono conyugal y, en más concreto, a la pesadumbre que me separa cada día más de mí mismo, como un avión que despega y abandona la tierra dejando una larga estela de lo que un momento recorrió. Por tal motivo, y consciente del riesgo que esto conlleva, he decidido contarte, sin tantos preámbulos, la versión de esta historia que te negaste a escuchar.
En marzo de 2017, poco antes de que nos mudáramos al norte de México, recibí la primera llamada de Aurelia Alcocer, que con gran encanto y detalle me explicó los lineamientos que debía seguir para hacerme de aquella casa que había decidido adquirir, respetando la promoción vigente de aquel entonces. Como era de esperarse, las llamadas se repitieron en los próximos días por razones y situaciones que, si bien ahora desconozco, entonces debieron tener una carga sumamente fuerte como para que pasara la mitad de la mañana con la oreja pegada al teléfono.

Decidí ponerle fin al lío matutino, tanto porque llevaba ya dos décadas ahorrando para comprar la casa, como porque vivir en ese apartamento, donde las ratas roían los muebles y las cucarachas trepaban por las ventanas, ya me resultaba insoportable. Pero en aquellos ayeres, Lucina, me parecía improcedente e inicuo que Osvaldo creciera en un lugar así de lamentable. ¿Lo recuerdas? Te paseabas silenciosa, con la mirada clavada en el suelo a la espera del salto de aquellos roedores, cansada por la limpieza profunda que de poco servía cuando a la mañana siguiente la casa amanecía cagada por todas partes. Me la había jugado, como se la juegan todos los padres, o al menos los que, en teoría, ya sea por amor u obligación, se encargan de sus hijos. Siguiendo ese empeño y el deseo de una vida menos escabrosa, llamé a principios de abril a Alcocer.
Como era de esperarse, actuó sin tantos preámbulos y esclarecimientos, y me citó un jueves al mediodía para entregarme las llaves de la casa. Durante esa mañana, quisiera explicarte, noté algo anómalo en su actitud: la mujer intransigente de voz grave y que actuaba a menudo con suma seguridad, se mostraba ahora endeble e irresoluta. Sus dientes castañeaban mientras yo firmaba el contrato y no dejaba de torcer una media sonrisa que, a juzgar por la forma, resultaba a todas luces impuesta y fallida a partes iguales.
—Imagino que debe ser difícil despedirse de algo que nos ha acompañado durante gran parte de nuestra vida —convine en decir.
Le temblaba el labio y constantemente golpeaba la punta del tacón contra el suelo. En ocasiones, mientras leía las letras más pequeñas, desplazaba ella la mano por el cabello esponjoso y cuando la ponía sobre la mesa algunos de ellos llegaban en la maraña que se hacía entre sus dedos.

—Depende de lo que se entienda por difícil —respondió con una sobriedad forzada—. Algunas mujeres se apasionan por sus casas y se amarran a ellas como los árboles a la tierra, pero conmigo las cosas no funcionan de esa manera.
—Pensaba lo contrario.
Sonrió como si no le quedara de otra y, luego de ver la billetera abierta, en el lugar justo donde la luz de la bombilla resaltaba los cabellos rubios de Osvy, en aquella fotografía que habías tomado en Playa Esmeralda, no hizo sino preguntarme con una ansiedad vehemente:
—¡Por Dios, no me diga que tiene hijos!
—¿Influye en el proceso? —pregunté—. De ser así, hágamelo saber. Le transferí hace unos segundos el monto acordado. El resto lo tengo en efectivo.
—No, no —dijo con la respiración agitada—, es solo que… ¿cómo decirle? Vaya… es un niño encantador, lindísimo.
Pero yo soy más analítico que superficial. Cuando revisé con más detenimiento los lineamientos de la casa, advertí que en algunas letras más pequeñas que de costumbre, la mujer especificaba que dentro de la casa se prohibía la presencia de niños. Le expliqué, mientras charlábamos sobre algunos detalles, que me parecía una locura vender y condicionar una casa al mismo tiempo. Como era de esperarse, su argumento no tardó en llegar. A su favor, ella explicaba que la casa era vieja y el precio de promoción demasiado accesible, pero que los niños, en especial en ese lugar, resultaban molestos para los vecinos. Anonadado, le pregunté qué podría hacer un niño que estuviese en contra del ritmo normal de la vida del resto de los adultos.
—Bueno —dije yo—, tampoco dormirá en el patio. ¿Me entiende?
—Como le dije hace un momento, no es un problema. Lo fue hace algunos años, pero no es el caso ahora. Habrá de disculpar mi torpeza, señor Braghetto, llevo tantos años repartiendo el mismo documento que, si no fuera porque usted me lo hace saber, yo lo habría circulado siempre. Aunque, bueno, claro está: usted quiere la casa y yo necesito el dinero. Las necesidades y los deseos de las personas, como bien lo puede saber, se complementan tarde o temprano.
No me quedó más que asentir y estirar la mano. Era un trato.
Después de la venta no intercambiamos palabra alguna, salvo el día de la entrega. Venga, venga, se me había pasado, tengo que mostrarle algo antes de irme. Será breve. Ande, venga, que llevo un poco de prisa. Y yo la seguí, más cansado que de costumbre, camino al ático. Una vez dentro, al fondo y frente a la ventana, con una luz mortecina que caía sobre ella, como un halo atenuado, había una maceta negra con un manojo de hortensias azules que, sin haber gran aire dentro que las sacudiese, se mecían en dirección a la izquierda con parsimonia. Me explicó que, aunque quiso desterrarlas siempre de ese sitio, y que las familias que alquilaron la casa durante largas temporadas intentaron lo mismo, el encanto y la presencia preponderante de aquella planta les había insuflado una admiración y cariño desmedidos. Debo decir, Lucina, que la planta, más que producirme admiración, me infundía un notable e incomprensible estupor.

—Solo una cosa —dijo ella.
—Dígame.
—Que el niño o los niños no jueguen acá arriba.
Y de nuevo la misma cantaleta. En teoría el dueño era yo y era ella quien seguía condicionando. Asentí y apreté los dientes sin decir nada. Me parecía que la mujer se movía de un lado a otro con un objetivo más que claro: despeñar a cualquier niño de esa casa. Sabía de antemano que la escena sería más bien breve, dado que ella tenía que retirarse para volver nunca, de modo que le resté importancia, como sucede con las cosas que postergamos indefinidamente, hasta que se hunden en el olvido. Emanaba de ella, no obstante, cierta prudencia y ambigüedad en sus palabras.
Ahora bien, Lucina, yo sé que esta parte en especial será difícil para ti. Y antes de que me juzgues te pido que, si es tanto el amor que tuviste por Osvaldo, continúes como lo has hecho hasta ahora.
Durante las primeras semanas, luego de que Osvy cumpliera los cinco años, me di cuenta de que la planta del ático, a diferencia de los días anteriores, tomaba una tonalidad amarilla. Bien, morirá, como se muere todo lo que un día vivió. Es la suerte de cualquier ser vivo. Ni hablar, pensé. Pero la planta parecía adquirir la tonalidad que solo alcanza la nieve en los polos. Sí, Lucina, la planta palidecía con notable uniformidad, como el niño anémico que adquiere el color de los huesos que lo sostiene. Embargado por un desasosiego cargante, subí una cubeta y la vertí sobre el recipiente, pero el agua se salía del macetero como si no hubiese tierra de por medio que la retuviera, y se prolongaba en un enorme charco cristalino y vehemente que parecía nunca acabar de desperdigarse. Tal fue mi sorpresa que, durante esa mañana, ahora lo recuerdo bien, Osvy había subido las escaleras detrás de mí. Le dije que retrocediera con cautela al fondo y que yo lo ayudaría a bajar.

Como era de esperarse, el niño, fiel a sus primeras ambiciones e imposiciones, negó con un gesto de la cabeza y se acercó a mí desplazándose por el perímetro. Una vez que cruzó mi cuerpo, recargó las mejillas contra la ventana y de un brinco, dado el evidente calor que abrasaba los cristales, cayó a un costado de la maceta esbozando un gesto de molestia. Anda, párate, campeón, no pasa nada. Y él me miró, tranquilo, como si mi voz le hubiese arrancado la quemadura de los instantes previos. Para pararse apoyó las manos sobre el molde y, en tanto se impulsaba, no dejaba de maniobrar con las hojas de la planta. Noté que al jugar con ellas hacía nudos, cortaba sus hojas, soplaba las flores y se metía algunas entre las pantaletas. Eh, Osvy, cuidado con el pajarito, le decía yo y él rompía a carcajadas. No obstante, y al cabo de un rato, había desnudado cada rama de las hortensias y las flores que caían al suelo se movían lentas, apoyadas por un aire cálido. De más está decir que lo amonesté, y bastó que tú escucharas su llanto irremediable cuando atravesaste la puerta para enterarte de nuestra confronta. Lo que quiero decirte, Lucina, es que a partir de ese día comprendí, tardíamente, que, si algo nos hubiese salvado, habría sido no habernos mudado a esa maldita casa.
A la semana siguiente, Osvy despertó con un ligero dolor de garganta. ¿Lo recuerdas? Lo llevé al lavabo y le pedí que abriera la boca, y lo que tenía dentro no era sino una bola de tierra que tendía a deshacerse entre su baba. No podía explicarme de dónde la había sacado, si tenía prohibido salir al patio. Lo llevé al médico rayando al mediodía y seguí todas las indicaciones al pie de la letra. Calmado y con el tono atento de siempre, respondía a cada pregunta que se le hacía. Me pregunté si lo que había visto eran imaginaciones mías. Una vez que llegamos a casa, me dejé caer en el sillón de la sala y dormí durante un largo rato, hasta que advertí la pesada y desconcertante ausencia de nuestro hijo. Dadas las circunstancias que me habían obligado a llevarlo al médico, lo busqué en el vasto patio. Afuera, el sol se alzaba como una esfera blanca que desprendía hilos rojos y se apoyaba tiranamente sobre la casa. Noté que, por una extraña razón, los cuatro pilares que antes eran blancos se cubrían ahora de una mancha negra que parecía escalar gradualmente. Crucé la puerta e hice camino a su recámara, pero no estaba ahí, ni en la sala, ni en la cocina, ni en el patio, tampoco en nuestra cama, ni en ninguno de los baños. Me repateaba el hecho de hablarle y que la respuesta no fuese sino un silencio demoledor. ¿Se habría caído por la ventana? ¿Estaría ahogado en la bañera? ¿Mientras yo dormía habría salido a la calle y alguien, abusando de su suerte, se lo había llevado? ¿Dónde terminaría? ¿Tirado en una zanja, ahogado en un río? ¡Maldita sea, Lucina! Tú nunca lo entendiste, caramba. Claro que me preocupaba nuestro hijo, y quizá más a mí que a ti. Cuando un padre advierte la ausencia de su hijo la vida se le cae en picado. No se puede pensar lo mejor cuando una criatura indefensa se abre paso por un mundo despiadado. Así pues y al cabo de un rato, escuché sus brincos en el ático. Reía y decía cosas sin sentido. «Plantita, ¿cómo estás?, me pregunto cuando florecerás. En el día o en la noche, una flor tendrás. Tralalá». Y luego: «Plantita, ¿de quién serás? En el cielo y en el mar, tu reflejo habrá de brillar. Tralalá». Subí y advertí que el niño regaba las hortensias sacudiendo las caderas y que a la par daba vueltas alrededor de la maceta. Por una curiosa razón, las hortensias brillaban ahora con más fuerza y cabeceaban hacia la derecha, como si un ligero aire las empujara.
El caso es que, lo que vi ese día, a diferencia de lo que había visto antes, escapaba a mi comprensión. Osvy se aferraba a la enferma idea de estar al lado de esa puta planta y yo seguía sin entender por qué. Así pasaron los días siguientes y fui descubriendo poco a poco la amistad inmarcesible entre aquella planta y mi hijo. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Vaya amistad. No me quedó más remedio que ponerle fin a esa relación. Sí, Lucina, subí al ático y podé la planta. La podé como quien desea destrozar de tajo la maleza del patio, pero apenas dejé una rama insulsa que tarde o temprano pensé que acabaría por secarse. Nada más alejado de la realidad. Las plantas son como las personas: cuando saben lo que quieren, luchan contra corriente y se abren paso como pueden, aunque aquello implique reventar todo lo que se oponga a sus propósitos. Por otra parte, le aclaré a Osvy que no permitiría que se burlara de mí. No es no, le dije. Y, a punto de darle unas nalgadas, advertí, con notorio asombro, que su piel empezaba a resecarse a una edad en lo que todo menos eso puede esperarse. Eso te pasa por andar jugando con las plantas, te he dicho que eso no se hace. Eres un niño, Osvaldo, tienes tus juguetes. ¿Acaso no los quieres? Malagradecido, eso es lo que eres. Y no me mires así, no hagas pucheros, a mí no me compras con eso. ¿Entendiste? Ahora, ve a tu recámara y busca algo bueno que hacer.
Las primeras tres noches el niño la pasó con fiebre y, si no fuera porque tu vida no consistía en otra cosa más que ese miserable trabajo, podrías haberlo notado. Tu ausencia, ahora lo entiendo, fue el principio de nuestros males. Cuando aceptaste aquel viaje laboral a Los Angeles, sabías que más allá de ir a buscar un desarrollo laboral, tenías la ostensible intención de deshacerte de tu familia, de lo único que te quedaba del otro lado de esa frontera, en este país de piel morena del que constantemente huías.
Todas las mañanas he recordado aquella observación tan peculiar que me hiciste: «En las fotos, cariño, Osvaldo se ve más delgado. ¿Lo alimentas bien? Dale besos de mi parte. Chau, chau.» Reparé en la alimentación del niño. En definitiva, no había traicionado los principios y acuerdos que llevarían a nuestro hijo a tener una educación alimenticia óptima. Más turbado que intrigado, subí a la habitación del niño y tal fue mi impresión, Lucina, que, tras retroceder, estuve a punto de doblar por el pasamanos y caer al suelo con el corazón a punto de abrirse paso por mi piel. Osvy, que hasta entonces se había alimentado bien, aparecía ahora con las piernas delgadas, la cara enjuta, chupada como una maldita pasa, y las cuencas de los ojos cada vez más pequeñas. Si se le miraba de cerca, uno no podía sino ver dos puntos negros cuyo brillo estaba desapareciendo. Decía papi, papi, con una voz que parecía atravesarla un viento helado. Una voz seca y aguda que daba la impresión de venir de la tierra, y no por eso menos dulce y llamativa.
Mientras bajaba para tomar el teléfono, advertí que una vez más la puerta del ático estaba abierta a saber Dios por quién. Al subir vi que la maldita planta estaba dando de sí otra vez, pero ahora con más fuerza y con un crecimiento despampanante. Lo juro por Dios, Lucina, que esa maldita planta crecía por sí misma y no le bastaba con desarrollarse, se burlaba mostrando la belleza desmesurada de sus pliegues abiertos. Su ingobernable crecimiento, más que admirable, me resultaba agobiante. Extendía sus brazos achaparrados a veces en forma de hoces, en ocasiones en terribles ondulaciones y reventaba en flores azules que cualquier podría creerlas mariposas bajo esa luz del sol y el viento circundante.
A la mañana siguiente, poco después de llamarte, subí por la planta. No sabía cómo ni de qué manera ni mucho menos adónde iría a parar, pero me había decidido a eliminarla, como quien se arranca los piojos de la cabeza, o se despoja de los bellos del rostro. Esa cosa, esa maldita cosa parecía estar dentro de mí. Mientras salía al patio por la escoba, las tijeras, el herbicida y lo que hiciera falta para quitar toda presencia de ella, me convencí de que algo le estaba sucediendo a la casa. Ahora, mientras me paraba junto a las jardineras, veía como la mancha negra se extendía imparable sobre el techado y cómo algunas plantas trepadoras empezaban a bordear la casa hasta envolverla en una sábana verde con un puñado de flores que se abrían y se cerraban constantemente como una bombilla a punto de fundirse, flores que ensanchaban sus pétalos y masticaban las abejas que llegaban a polinizar.
No sé en qué momento la casa se cubrió por completo. La hiedra atravesaba las ventanas y hacía camino por las paredes, cubría el techo, los muebles, recorría la cocina y se arrastraba por el suelo. ¡Por amor de Dios, Lucina! Me reventaba lo que estaba viendo. Me sorprendió aún más la dirección que estas tomaban: mientras unas avanzaban tiranamente a la habitación de Osvy, las otras escalaban y florecían al mismo tiempo hacia donde se hallaban las hortensias. Al poco tiempo, noté que un puñado de bichos e insectos colonizaban la casa, mariposas de una gama inimaginable de colores, abejorros, crisopas, tijeretas, gusanos que se arrastraban y dejaban su mierda por las paredes, polillas que revoloteaban y se sacudían de todo el polvo que llevaban entre las alas. Era una locura, Lucina.
Pronto me daría cuenta de la desgracia que se avecinaba.
Hice camino a la recámara de Osvy y al llegar sentí la piel de la hiedra que se adhería a mi espalda. Poco a poco, pero con gran esfuerzo, logré atravesar la espesura verde. Al fondo de la habitación estaba Osvy. Ahora su rostro aparecía carcomido, momificado, su piel reseca rayaba en la madera de un cedro. Dentro de las cuencas de sus ojos se abrían paso plantas cuyos botones reventaban en flores amarillas. La cama, cubierta de musgo, al igual que el que recubre las lápidas, asomaba debajo el paso de los insectos, que solo era posible verlos cuando se acercaban al ras de la cama. Sin embargo, Lucina, podía escucharlos, conocía bien esas mordidas, los ruiditos casi inaudibles, el aleteo constante, el arrastrar de sus patas. ¿Sabes? Debo reconocer que prefería el sonido de las ratas y el paso de las cucarachas de nuestro antiguo hogar. Corrí hacia el cuerpo del niño y al querer sostenerlo entre mis brazos me di cuenta de que las plantas lo atravesaban horizontalmente y lo amarraban a ese sitio gobernado por la natura. Osvy tenía la boca abierta y los labios tan tallados que parecía marioneta. De su abdomen, ahora destripado, brotaban lirios y calas, mientras que del pubis se abrían crisantemos rechonchos y pasionarias cuyos pétalos violetas apuntaban a mi cara.
Con el corazón galopando crucé el pasillo y volví a presenciar el reinado de aquella naturaleza insensible que lo consumía todo. Aquel vórtice que se abría y desplegaba toneladas de plantas desconocidas y cuya taxonomía resultaba indescifrable, combinaciones aleatorias entre plantas de todo tipo, flores de colores que hasta entonces resultaban desconocidos al ojo humano, me miraba y hablaba con la voz de mi hijo. Subí al ático con las piernas trémulas y los dientes que ya castañeaban a sabiendas de lo que ya me esperaba. Y mi hallazgo no fue menos catatónico de lo que ya lo imaginaba. La maceta estaba ajada y las hortensias se arrastraban como víboras por el suelo, florecían a cada tanto enredándose entre sí mismas y un puñado de mariposas doradas revoloteaban sobre ellas, como una especie de aureola rítmica. Aquella escena me pareció más que bella, desagradable, y me juré, debo reconocerlo, Lucina, que me iría de ahí con mi hijo. Así fue como volví por él a su recámara, pero cuando lo busqué en aquella cama, ya no estaba ahí. Su ausencia había dejado una estela de tristeza irremediable. Si su ropa no hubiese quedado en ese lugar, nada de él hubiéramos hallado.
Salí de la casa y me eché a andar en el coche por la primera carretera que encontré, sin saber adónde iba ni por qué me dirigía en tal dirección. Durante estos últimos años me había negado a contarte la verdad. A los que se enteraron de la ausencia de Osvy les bastó decir que se habían llevado a nuestro hijo, que alguien lo había robado tras un descuido mío. Y debo decir que aquello me habría parecido más reconfortante que ver a Osvy desaparecer de esa manera.
Ahora, si tú haces pie a esa casa, podrás entenderlo. He regresado en dos o tres ocasiones, paseándome frente a ella dentro del coche, sin tener la más mínima intención de entrar, y siempre veo lo mismo: la maldita advertencia que yo nunca seguí. Ahora, es tu turno, Lucina. De modo que te lo he confesado, sé que, después de todo, la verdad varía desde donde se le vea. Cree lo que se te venga en gana. Pero algo te habré de decir: esta mañana estuve ahí, una vez más, pensando en el lugar adonde fue a parar nuestro hijo. Crucé la valla y entré por una de las ventanas. En el ático, como si no hubiese pasado nada, la maldita planta seguía igual de reluciente que siempre. Pero ahora, cómo explicarte, Lucina, ahora esa planta me veía con los ojos de nuestro hijo y en su silencio parecían trenzarse sus movimientos, la voz e inocencia de Osvy. Antes de girar el picaporte para largarme de ahí, me volví por última vez hacia la horrenda existencia de la planta, como quien no puede terminar de despedirse o no quiere, o simplemente no puede, y solo entonces la escuché decirme:
—Hola, papi.
Álex Reyes (San Luis Potosí, 1997) es un escritor y periodista mexicano. Publica semanalmente en su columna “La rabia y el orgullo” a través del diario El Universal, donde además comparte entrevistas de enfoque cultural. En 2020 fundó junto a El Universal “Universo de letras” un espacio para que escritores emergentes y consolidados difundan sus trabajos literarios. Es gestor cultural. Como escritor, publicó su primera novela en 2016. Su nueva novela, Destrózame la vida se publicará a principios de 2022 y actualmente trabaja en proyectos periodísticos y un libro de ensayos. Su cuento Hortencias se publica por vez primera.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información.
JCL